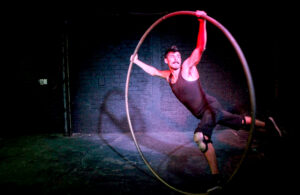Se dice que infancia es destino… La de Sholem Aleijem, tercer pilar de la Literatura en lengua idish
Se dice que infancia es destino… La de Sholem Aleijem, tercer pilar de la Literatura en lengua idish con Mendele Moijer Sforim e Itsjok Leibush Peretz, es paradigmática, ejemplar. Quién como él con fina ironía cuenta sobre sus primeros años.
En Kinder yorn fun idishe shraiber – Infancia de escritores judíos – nos enteramos de que Sholem escribió bajo un seudónimo, así como Mendele, llamado Sholem Abramovich. El prolífico autor – quien pasa sus últimos días en Nueva York donde fallece – respondía por Sholem Ravinovich. Nace el 3 de marzo de 1859 en Pereyaslev, Ucrania, y fallece el 13 de mayo de 1916. Simpático, alegre, jugaba con las palabras y hacía reír… Imitaba al prójimo y se reía del prójimo… A veces sus ocurrencias causaban molestia, a veces sus gracias causaban risa, una manera de sobrevivir a las apreturas económicas, a su condición de extranjero, de judío… De acuerdo a su biógrafo tenía magnífica cabeza, le encantaba estudiar en la escuela rusa del Estado. A decir verdad, el mejor de los biógrafos, quien conocía al dedillo, su historia de vida, era el propio Sholem, quien se dedicó a la escritura de su autobiografía, de una novela biográfica… El texto – de acuerdo a su decir — cual un tejido de imágenes que se hermanan, que incluyen las historias de sus conocidos. De acuerdo a Sholem la vida no es más que una feria, magnífica imagen. Cita a un zapatero, según el cual, la vida semeja un par de botas: cuando las suelas se gastan, la persona fallece; para un cochero, el hombre semeja un caballo, cuando fallece deja de trotar, de cumplir con su oficio; bellas metáforas nacidas de la pluma de un hombre pensante, negado para el comercio, nacido para las Letras que reflejan el alma humana. El destino inclinó la balanza de Sholem: tras graduarse, inicia su carrera de maestro. Su discípula, una joven judía de quien se enamora, se casa con ella e inicia su vida de feliz casado. En 1905 viaja a América, a sus ojos una segunda diáspora… En su biografía, el ‘héroe’ – su alter ego, su yo — se desarrolla en un ambiente típico, en una familia – diríamos ‘normal’- con un padre que pasa su tiempo estudiando la Ley, con una madre que administra su negocio sin intervención del atareado marido, entregado al estudio, como muchos en aquella época, donde vendía paja y heno, además de ultramarinos y medicamentos para los campesinos del lugar, toda una eshet jail, mujer prototípica como la bíblica: a la que nada falta, a la que nada sobra… Muchos son los pequeños nacidos de su vientre: más de una docena y de diferente ‘color’: morenos, rubios y de cabellera dorada como el trigo… ¿Quién atiende a los chiquillos? ¿Quién los cuida cuando caen enfermos de viruela, de sarampión, de un resfrío? En esta historia novelada una nana bizca de un ojo, quien sale de casa de sus patrones para casarse y formar su propio hogar, no tan poderosa como la guadaña, la que ciega vidas tiernas, Kleine oifalaj – avecillas tiernas. Terrible escena de cuando los pequeños entregaban su alma al Creador, escena desgarradora, por cierto: “Se sustrajeron los pequeños espejos, y el padre y la madre se sentaron en shivé, se descalzaron y fuertemente lloriqueaban y gemían de dolor, mientras repetían como autómatas: “D-os dio, D-os tomó”. Se secaban las lágrimas, se levantaban del suelo y olvidaba…” La ley de la vida, no siempre misericordiosa… En medio de la tristeza, Sholem Aleijem nos invita a reír, a destornillarnos de risa: “A la madre le costaba gran trabajo atender a la jaliastre – a la muchachada -, rescatarlos de la enfermedad y de la muerte, nada que no supieran las madres de aquella época, como dijimos. Y entre caricia y caricia y cuidado y cuidado, una nalgada, un porrazo, una tranquiza, un bastonazo, una golpiza… Y tan pronto el ‘enfermo’ se recuperaba cabalmente, era enviado al jeider, con el maestro quien impartía la lección del día, a veces con ayuda de un kantchik, de una vara, y de acuerdo a la manoseada – y a veces no tan pedagógica – frase de: “Con sangre la letra entra…” Así pues – como en una cinta cómica de los años veinte — la susodicha empleada despertaba a los chicos, lavaba la ropa, guetzboguen, oraba e invitaba a orar, los nalgueaba, les daba de comer, les leía el Kriat Shmá – el rezo de la mañana – y los ponía a dormir. Todo a la vez.
Otra escena para reír: la boda de la nana. Jaye Esther en persona celebró de principio al fin la boda, tal cual se acostumbraba en aquella época: en calidad de majateniste – de la que lleva la batuta – horneó pasteles, trajo una banda de Klezmers, de músicos judíos, indispensables para las fiestas, para una frume jasene – una boda judía típica. Uno de los chiquillos – alter ego de Sholem Aleijem – era ‘la oveja negra de la familia’ para nada prometía… “De copiar, arremedar, de hacer muecas, ¿qué saldría?” – se pregunta el escritor, quien fallece a corta edad.
En 1905, durante un viaje de promoción a Polonia, enferma. Sus dolencias lo llevan a Baranovichi – hoy día Bielorrusia – lugar de veraneo de los zares, donde las parejas pasaban su luna de miel, imaginamos de buen clima. De ahí pasa a Italia. En 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, deja suelo europeo: Alemania, Dinamarca, llega a Nueva York en 1915… La risa se apaga, la risa se enciende: lo normal en la feria de la vida.
//Becky Rubinstein