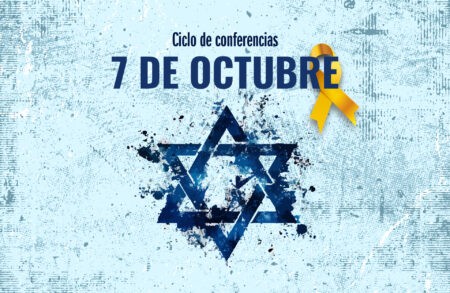//Becky Rubinstein
La muerte es un tema sempiterno en todas las artes, inspira a los literatos, a los artistas plásticos, a los cronistas para quien la vida es temporal y por ende materia que eternizar a través del papel.
El grandioso I. L. Péretz trae a colación a un klezmer, oficio que remonta al Templo de Jerusalem, a David, el salmista en Israel, y a los levitas cantores y músicos por tradición.
Entre paréntesis, la palabra klezmer proviene de kli zemer, de instrumento; apalabra de raíz hebrea acompañó y se adaptó al idioma idish y a infinitas lenguas.
El autor judío –dado a la escena- a la tragedia como género, trae a colación la agonía de un músico de fiestas judías: bodas, sobre todo. Una boda sin música era inconcebible: pobres y ricos – a su nivel – festejaban al ritmo de instrumentos tradicionales violín, violonchelo, trombón… En una palabra: se trataba de una Kapeli, de una orquesta hecha y derecha – banda o grupo de musicantes siempre dispuestos al jolgorio, pasara lo que pasara en su vida personal. ¿Qué concluimos de esta deliciosa e intrincada historia, poliédrica y compleja? El agonizante fue socorrido por el galeno, por Rubén, el de la sinagoga, y por los del Jebre Kadishe, de la Sociedad de enterradores, quienes brindarían los sudarios acostumbrados.
Nada había qué hacer, tan solo esperar a la visita de la guadaña que a todos iguala: a ricos y a pobres. En este caso arrebataría la vida a un músico, no muy buen ejemplo para sus hijos, músicos también. O sea, los músicos – muy frecuentemente – provenían de familias musicales, así como los joyeros aprendían el arte de la joyería de su padre, aprendices al fin de cuentas, formarían parte de un eslabón de artistas.
Péretz afirma con justeza: “La orquesta estaba por perder su corona”, al padre y maestro. La mujer, la madre culpaba la muerte de su pareja a la falta de idishkait de los hijos, alejados del judaísmo… ¿Un drama más entre los judíos modernos? La madre de familia recuerda a su tío matarife quien habrá de interceder en las alturas para que su marido sea tratado con misericordia. Y la culpa es la impiedad de los hijos, ¿acaso del moribundo? Sale a colación una llaga sin sanar: los amoríos del klezmer – del músico – con Peshe “la negra”…
A la postre, confiesa sus amoríos con otras Peshes de diferente cabellera. Y sin embargo confiesa – su apega eterno por su mujer, con la que ha procreado a sus hijos, todos klezmers. ¿Acaso los klezmers estaban hechos de otra madera? ¿Acaso se comportaban como gentes de la legua, no siempre con una ética aceptable? Porque, además de amores clandestinos, le daba por el alcohol, costumbre no muy judía. ¿Qué ejemplo les darían a sus descendientes? Y lo peor – confiesa el agonizante – no se comportó a la altura con su padre, de ahí que perdonara a sus hijos. De pronto, se soltaron a llorar, a lamentarse, a sollozar sin freno. El agonizante se siente aliviado… satisfecho. De pronto, el klezmer saca fuerzas de flaqueza y convoca a sus hijos por su nombre: todos y cada uno son convocados.
Ninguno falta… Está Jaim, Berl, Yoine. Todos… Les ordena tomar los respectivos instrumentos, acercarse a su lecho de enfermo. Tres violines, un clarinete, un bajo, una trompeta: una orquesta hecha y derecha. Le pide a su mujer que vaya por su vecino, miembro de la Sociedad de Enterradores.
Entra y propone traigan un minyen – diez orantes mayores de 13 años, aptos para el rezo. Ellos se encargarán de rezar a la salud del doliente. ¿Para qué oraciones y rezanderos si tengo lo necesario? Tengo mi propio minyén, conformado por mis hijos. El padre invitó a sus hijos a tocar, como si estuvieran en una fiesta. Sus últimas palabras fueron de misericordia: “Chicos – les dijo. No hagan diferencias entre pobres y ricos, consideren a los menesterosos… Protejan a su madre, y ahora toquen: su música será el viduy – la confesión de antes de partir del mundo de los vivos. Y el hogar se inundó de notas, de música… de armonía.
Los klezmer en el alter heim – en las aldeas del shtetl. Del terruño en suelo europeo – alegraron por generaciones las almas de los judíos crispados por la necesidad, atosigados en calidad de extranjeros, de ciudadanos de segunda.
La música cumplió con su cometido en la diáspora… Hoy día destacan directores de música, compositores, ejecutantes de primera. En lugar de kinot, de cantos fúnebres, elegías o lamentos en casa del klezmer, los cantos de despedida fueron de fiesta, una manera propicia.
Entre paréntesis, Péretz – como muchos autores — hablan de la muerte, como en Halt s’moil, algo así como ‘cuida la boca’: se refiere a una rosa – símbolo de fragilidad, de muerte prematura.
En esta historia el juicio gobierna, así como el clima hostil que lo mismo congela las rosas, como el corazón del hombre. La rosa inconforma con su suerte, implora misericordia, juventud y vida. Una voz superior la recrimina y la silencia: no le resta más que aceptar el sino que comparte con los humanos.