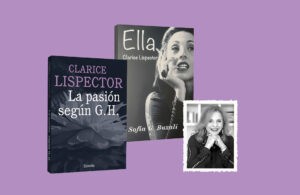No se puede hablar de la Shoá con quienes poco o nada saben de ella,
sin mencionar el fenómeno de su negación. Con más razón, cuando cada vez son más aquellos que han oído que se trata de un mito incluso antes de haberse enterado de qué fue y cómo sucedió.
En años recientes, hemos transmitido información y opiniones sobre el tema de la negación a estudiantes de liceos y universidades nacionales, mediante los cursos de introducción al estudio de la Shoá que organiza el comité venezolano de Yad Vashem. Para asomarse a ese complicado y perverso fenómeno, hemos estructurado una exposición, una especie de abecé, en el que se trata de responder las preguntas siguientes: ¿Cómo puede negarse la Shoá? ¿Quiénes lo niegan? ¿Cómo y por qué lo hacen? ¿Es un fenómeno marginal o generalizado? Y finalmente, ¿qué se hace con el negador?
Partimos de la definición más aceptada según la cual el negacionismo de la Shoá es una corriente pseudohistórica y antisemita, que tiene la finalidad de reinterpretar los hechos acaecidos en Europa entre los años 1933 y 1945, siguiendo la doctrina según la cual el genocidio practicado por la Alemania nazi y sus colaboradores contra los judíos y otros grupos no existió, y por lo tanto, es producto del mito y del fraude. Y recalcamos el carácter antisemita de la negación, que se refleja de manera constante tanto en el perfil como en los objetivos del negador. Los medios que utilizan los negadores, para llevarlos adelante, pasan por la pseudoacademia, la literatura y la política, esta última en pleno auge.
Llama la atención del público, descubrir que los primeros negadores de la Shoá fueron Hitler y los mismos nazis, valiéndose de la minimización de órdenes escritas, usando eufemismos y códigos, e intentando destruir las evidencias. Se plantea aquí una pregunta lógica, dentro del universo ilógico que significó la Shoá: Si el exterminio de los judíos formaba parte de la ideología nazi, ¿por qué negarlo? Los testimonios de los perpetradores la responden.
La presentación del abecé no narra los hechos de la Shoá ni de la guerra, se asume que en sesiones previas del curso los estudiantes ya les dieron un vistazo, pero se da un resumen de las evidencias de la Shoá que se resumen en alrededor de 80 millones de documentos de la época, incluyendo discursos, órdenes, informes, fotos y filmaciones, y la presencia de centenares de escenarios del horror dispersos por Europa.
Los documentos incluyen los de Alemania, sus aliados y países ocupados, que aluden explícitamente o indirectamente a la planificación y ejecución, y documentos judíos del momento, incluso de quienes no sobrevivieron (cartas, diarios, etcétera). Evidencia poderosa son los testimonios, tanto de los perpetradores (que hablaron en tribunales o libremente) y de testigos pasivos, así como los invalorables testimonios de los sobrevivientes (52 mil solamente recogidos en la Fundación Shoá de la Universidad del Sur de California, sin contar los que dieron aquellos que fallecieron antes de la creación de la Fundación). Venezuela cuenta con un importante número de testimonios recogidos aquí. Se destaca que de los seis millones de víctimas, 4,7 están registrados con nombre y apellido en la base de datos de Yad Vashem, y se explica por qué será imposible registrar la totalidad.
Para entrar en las negaciones en sí, se aclara que los negadores se mueven entre dos corrientes complementarias: negaciones absolutas (el Holocausto no ocurrió, no existieron ghettos, asesinatos en masa, cámaras de gas, ni hornos crematorios, etcétera) o negaciones relativas (fueron mucho menos de seis millones, hubo política antisemita y matanzas que no respondían a un plan de exterminio, los judíos murieron como consecuencia de la guerra, etcétera). La negación tiene su propia historia, así es como después de la iniciada por los mismos perpetradores, la vía «literaria» tiene una primera generación de negadores que arrancó inmediatamente después de la posguerra y que llegó hasta los años setenta. Era panfletaria, no investigativa, poco rigurosa y justificadora del antisemitismo nazi. Una segunda generación, que empieza en esa misma década, con miembros aún activos, se presenta más «seria», abunda en notas, se distancia del nazismo y es más «relativista» que «absolutista».
Pertenecen a esta, conocidos negadores como el inglés David Irving, el estadounidense Fred Leuchter (su informe sobre el «fraude» de las cámaras de gas está muy difundido) y el argentino Norberto Ceresole, quien pasó por Venezuela, por solo citar unos ejemplos.
Para hablar sobre la negación disfrazada de académica, se explica en forma general su diferencia con el revisionismo histórico como disciplina válida, que se basa en el método científico (comparación de evidencias). El revisionismo serio de la misma Shoá, por ejemplo, permite documentarla con mayor precisión y puede, según algunos historiadores, elevar, para mayor tragedia, el histórico número de seis millones de víctimas.
Como contrapartida, en el abecé se hace un repaso sobre la legislación contra la negación que existe en algunos países, y el dilema que se presenta con la libertad de cátedra en las universidades y de expresión en la prensa. Se explica en qué se sustentan las leyes contra la negación, que también es condenada por organismos internacionales. Como complemento se da un vistazo sobre los más importantes juicios que se han abierto contra negadores, muchos de los cuales han pagado multas, han pasado por prisión o han perdido el derecho de ejercer sus profesiones. Al entrar en la negación con objetivos políticos se pasa de los movimientos de ultraderecha, principalmente en Europa, a la extraña coincidencia entre la ultraizquierda internacional (presente en Latinoamérica) y el radicalismo islámico. Los denominadores comunes son las contradicciones, por ejemplo negar y a la vez glorificar la persecución contra los judíos. Si bien, en el primer caso (la ultraderecha), el propósito parece ser alcanzar cuotas de poder (los neonazis en Grecia o Hungría, por ejemplo), en el segundo (la izquierda y el islamismo extremos), el objetivo claro es la deslegitimación de Israel. Con ese segundo propósito, el negador intenta convencer de que el Estado de Israel fue creado de la nada para compensar a los judíos por la Shoá. Visto así, si la Shoá no ocurrió, Israel no tiene derecho a existir. Para rebatir el argumento se da un vistazo a la relación milenaria entre el pueblo judío y su tierra, y el avance del movimiento sionista hasta antes del ascenso de los nazis al poder. Se plantea incluso la punzante pregunta de si tuvo algo que ver la Shoá con la creación del Estado de Israel. Ese debate sigue abierto. Llama la atención el desconocimiento generalizado sobre este particular. Siguiendo con el propósito de la deslegitimación de Israel, se muestra cómo estos grupos antisemitas llegan a aceptar la Shoá, solo para compararla con la situación de los árabes palestinos.
Así vemos como antiisraelismo y antisionismo se convierten en modalidades «aceptables» del antisemitismo. Se presentan a continuación ejemplos de siniestros personajes de la política, connotados negadores de la Shoá. Para responder la pregunta de cómo adelantarse a la negación hay que distinguir el alcance. En el caso de las naciones, hay una diferencia entre aquellas que fueron escenario de la tragedia, que pueden y deben preservar las evidencias, y el resto, que deben promover la recordación pública, tal como ha sido establecido por los organismos internacionales. En lo común está la legislación contra la negación de la que se habló antes.
Ante la actitud que debe tomar el común de la gente para enfrentar a los negadores se presentan dos visiones: la de aquellos que proponen la confrontación argumental, y la de los que sugieren ignorar al negador, ya que según este punto de vista es inútil intentar «redimir» al antisemita. Coinciden en que siempre es preferible adelantarse a la negación, estudiando la Shoá y su singularidad e identificando y señalando a los negadores, entre otras cosas.
Para tratar de completar el estudio, se mencionan variantes asociadas a esta actitud, tan peligrosas como la negación absoluta, como lo son el negacionismo «suave» (obviarlo al tratar temas relacionados, «desjudaizar» la Shoá, no participar en su recordación, etcétera) y la banalización (compararlo con cualquier tipo de tragedia, usarlo en sátiras, etcétera). Antes de finalizar, se presenta un breve panorama del negacionismo en Venezuela, en sus aspectos positivos (el voto favorable a la condena, a la negación en Parlatino en 2011 por ejemplo); y en los negativos (la cercanía con Irán o la presencia de articulistas negadores en prensa cercana al oficialismo, entre otros.)
La ronda de preguntas finales, permite compartir puntos de vista y comprobar cuánta información y desinformación manejan los estudiantes. No deja de sorprender cómo, para muchos, el curso que reciben en ese momento es su primer acercamiento a esta historia. ¡Algunos ni siquiera han visto una de las tantas películas de Hollywood que tratan el tema!
Eso responde de una vez la pregunta de si se corre el riesgo de sobresaturar al público con el tema de la Shoá; aparentemente, no. La Shoá fue un fenómeno por etapas, que empezó con la estigmatización de los judíos por parte de un grupúsculo político, que se valió de prejuicios centenarios, y que culminó con las cámaras de gas. La «Solución final» se dio porque las etapas se sucedieron sin freno. Muchos historiadores y testigos sostienen que Auschwitz no habría cabido en la imaginación ni de los más acérrimos nazis cuando ascendieron al poder ocho o nueve años antes de su puesta en marcha.
Si no hubiera sucedido, nadie podría haber inventado esa historia. El aliado de la negación es la singularidad de la Shoá en sí, el enemigo de la negación es la recordación.