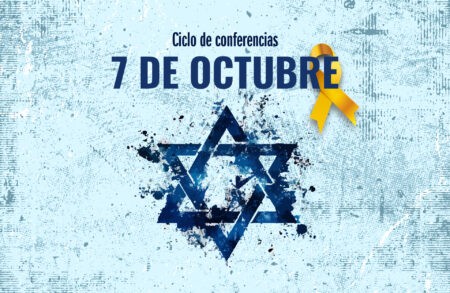La historia de los judíos en Argentina es anterior al establecimiento de la República y se remonta al año 1619 cuando llegaron a Buenos Aires ocho navíos con inmigrantes criptojudíos provenientes de Lisboa y de Lima, huyendo de la inquisición.
Estos refugiados se asimilaron a la sociedad rioplatense y por ello, no se tienen registros de habitantes judíos hasta los siglos XIX y XX.
La población judía en Argentina es la más grande de América Latina, la tercera en el continente y la quinta en el mundo fuera de Israel. Al año 2006 se calculaba una población de alrededor de 184 500 judíos según algunas estimaciones. Más tarde, un estudio realizado por la Universidad Hebrea de Jerusalem en 2018, arrojó el dato de 180.000 judíos viviendo en Argentina. Cerca del 70 % del total es ashkenazí, provenientes de Europa Central y Oriental, en tanto que un 30 % es sefaradí, provenientes de España, Portugal, Marruecos, los Balcanes, Siria, Turquía y África del Norte. Buenos Aires es la ciudad con mayor población de origen judío en el país, y también hay comunidades judías en Córdoba, Rosario, Tucumán y otras grandes ciudades.
Desde la Inquisición hasta el Holocausto los judíos han encontrado en tierras argentinas un hogar donde asentarse y progresar. Como comunidad judía organizada surgió hasta después de la independencia de Argentina de España. A mediados del siglo XIX los judíos que vivían en Argentina no superaban los 100. Ante la proximidad de Pésaj, ese reducido grupo pensó en reunirse en una institución comunitaria. Diez hombres se congregaron para orar y así nació la Congregación Israelita de Buenos Aires, más adelante llamada Congregación Israelita de la República de Argentina.
En 1876 el gobierno argentino autorizó el ejercicio del Ministerio del Rabinato Judío, promoviendo la inmigración judía desde el Imperio ruso. A finales del siglo XIX, los inmigrantes ashkenazíes que huían de la pobreza, persecuciones y pogromos en Rusia y Europa del Este se asentaron en Argentina atraídos por su política de inmigración de puertas abiertas. Ellos pidieron apoyo al Barón Maurice de Hirsch, un judío alemán, magnate de la banca y los ferrocarriles. Él era un gran filántropo y fundó la Jewish Colonization Association (JCA), una empresa de grandes dimensiones dedicada a atraer a los judíos rusos a las fértiles pampas argentinas, donde se integrarían en la sociedad local y adquirirían un nuevo modo de vida como agricultores. Esta asociación poseía más de 600 mil hectáreas de tierra. Esto encajó con la campaña de Argentina para atraer inmigrantes. La constitución de 1853 garantizaba la libertad religiosa y el país tenía vastas reservas de tierras despobladas.
A finales del siglo XIX aparecieron en Buenos Aires las primeras publicaciones periódicas en idish: Der Idisher Fonograf (El Fonógrafo Hebraico); Víder Col (El Eco) y Di Folks Shtime (La Voz del Pueblo).
A pesar del antisemitismo y la creciente xenofobia, la inmigración de judíos continuaba. Ellos se involucraron en la mayoría de los sectores de la sociedad argentina. Muchos se asentaron en las ciudades, especialmente Buenos Aires. Como se les prohibía ocupar puestos en el gobierno o el ejército, algunos se convirtieron en agricultores, vendedores ambulantes, artesanos y comerciantes.
Durante años la comunidad judía residente en Buenos Aires se reunía en una casa particular para celebrar sus oficios religiosos, hasta que, en 1871, el Gobierno de Domingo Faustino Sarmiento autorizó por primera vez, el ejercicio del Rabinato Judío en el país, y el rabino Henry Joseph fue su primera autoridad espiritual. Él se dedicó a la beneficencia, así como también al registro de nacimientos, matrimonios y decesos de la comunidad. Ese mismo año adquirieron una parcela con la finalidad de establecer un cementerio judío. También se creó la primera escuela judía.
La Congregación Israelita de Buenos Aires fue renombrada con su actual denominación: Congregación Israelita de la República de Argentina y fue la primera institución de la comunidad judía. El 27 de septiembre de 1897 se colocó la piedra fundamental de la primera Sinagoga en Libertad 785, frente a la Plaza Lavalle, ceremonia a la que asistió el Intendente Municipal.
Durante los años treinta y cuarenta, el sector manufacturero creció en número. Fabricar era una ocupación para extranjeros: en 1939 la mitad de los propietarios y trabajadores de pequeñas plantas de fabricación eran inmigrantes, muchos de ellos refugiados judíos recién llegados de la Europa Central.
En 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical se llevó a cabo el único pogromo del que haya registro en el continente americano: fuerzas policiales, militares y grupos civiles “patrióticos” de clase alta, realizaron en el barrio Once de Buenos Aires actos de violencia contra la población judía. Más de 100 judíos fueron asesinados y cientos fueron heridos, así como bienes y libros quemados, al grito de “mueran los judíos”.
Después de que Adolf Hitler asumiera el poder en 1933 llegaron miles de judíos que escapaban de la política antisemita implementada por el régimen.
Argentina fue el país latinoamericano que recibió más refugiados judíos entre 1933 y 1948. Al país llegaron alrededor de 45 mil judíos europeos. Todavía, durante los tres años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, llegaron cerca de 8 mil sobrevivientes de la Shoá.
Argentina fue el tercer país en reconocer al Estado de Israel, el 14 de febrero de 1949, y estableció de inmediato relaciones diplomáticas durante el gobierno de Juan Domingo Perón. El gobierno peronista fue el primero de Latinoamérica en establecer un acuerdo comercial bilateral con Israel y fijó la sede diplomática en Buenos Aires. Durante la crisis económica de 1999-2002, alrededor de 4400 judíos argentinos hicieron aliyá a Israel.
Como dato curioso sobre la Comunidad Judía de Argentina, en abril de 2016 se anunció que el Centro Comunitario judío y Templo NCI-Emanu El, el cual pertenece tanto a la rama conservadora como a la reformista, acordaron unánimemente celebrar una boda entre personas del mismo sexo en el lugar, la primera boda judía oficial del mismo sexo en un ambiente religioso en América Latina.
// Sofía Mercado Atri